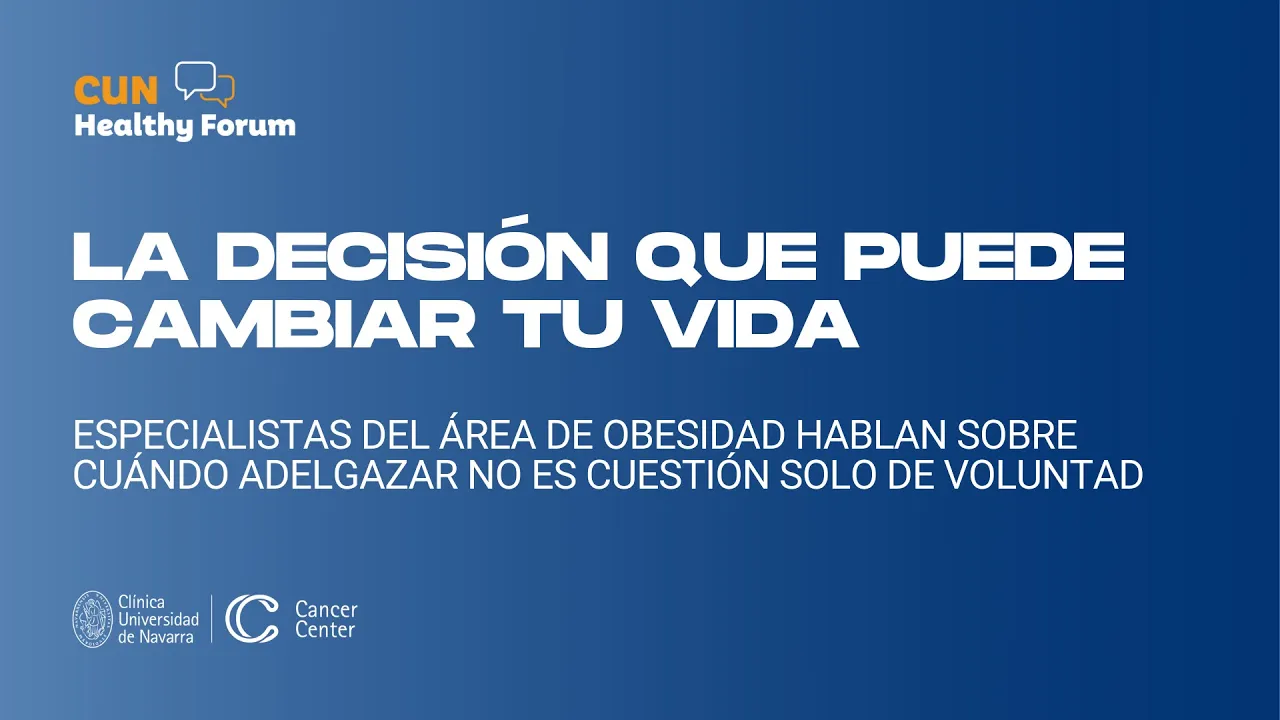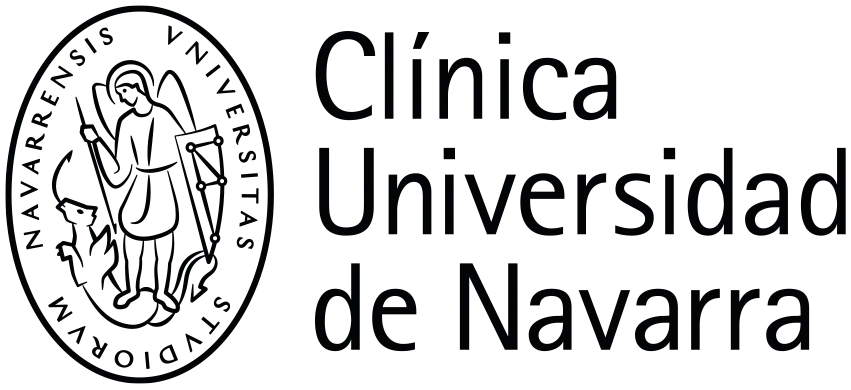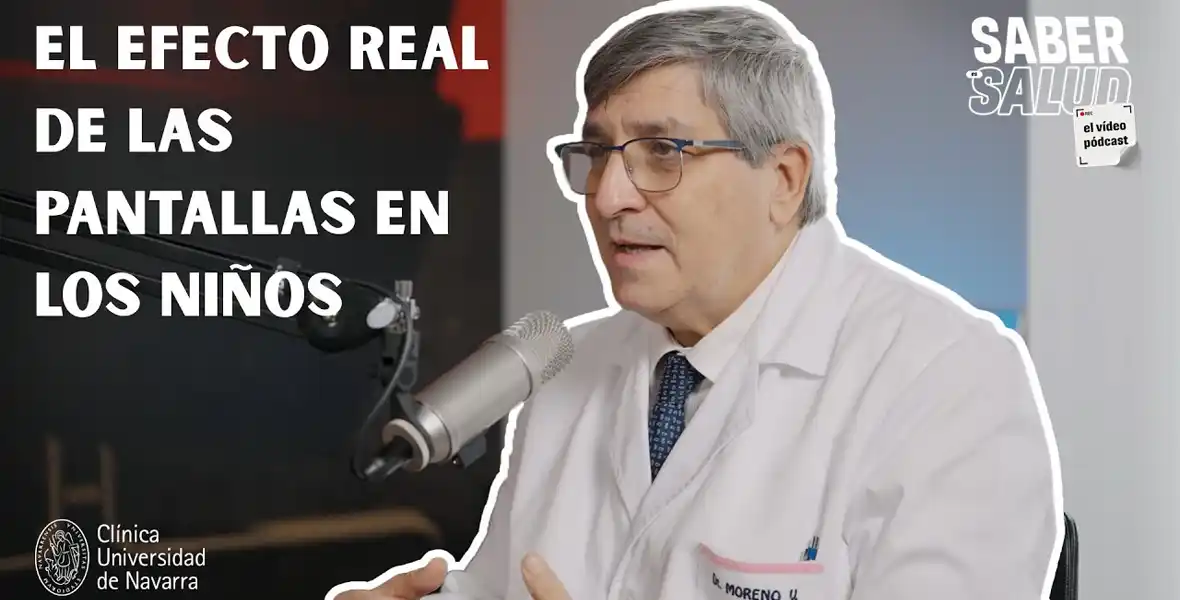Dr. Javier Escalada: “Seguimos sin ser conscientes de que la obesidad es una enfermedad crónica”
El Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra tiene el reconocimiento como Centro de Excelencia Europeo en el diagnóstico y tratamiento de la obesidad. El Dr. Javier Escalada es su director y una referencia a nivel nacional en el estudio de esta enfermedad crónica

Texto: Adrián Cordellat
Fotografía: José Juan Rico
28 de mayo de 2025
El Dr. Javier Escalada es director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra y entre 2020 y 2023 presidió la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). Su buena reputación le precede. Y él hace alarde de ella con su amabilidad y con una capacidad innata para divulgar y transmitir de forma amena y cercana conceptos médicos y científicos que a veces resultan incomprensibles para el común de los mortales. La obesidad —y su abordaje— es uno de sus principales campos de estudio. También una de sus grandes pasiones. Transmite esa pasión a través del respeto con el que habla de la enfermedad y de sus pacientes, con sus reflexiones serenas y meditadas que hacen equilibrios para no caer en el pesimismo de las cifras ni en un optimismo desbordado por los nuevos fármacos que están cambiando el tratamiento de la obesidad. Sabe mejor que nadie que esos fármacos solo son un importante punto de apoyo, pero que sirven de poco sin un correcto seguimiento de los pacientes y sin que éstos comprendan que lo que padecen es una enfermedad crónica.
Según datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, un 37,1% de la población española mayor de 18 años presenta sobrepeso y un 18,7% obesidad. ¿Estamos ante uno de los grandes problemas de salud pública?
Yo diría que sí, sin lugar a duda. Porque, además, la obesidad no solo es un problema que afecta a la persona que vive con esta enfermedad y a su calidad de vida, sino que también afecta a la sociedad en su conjunto, ya que su abordaje y comorbilidades (diabetes, hígado graso, enfermedad cardiovascular, problemas de fertilidad, etc.) suponen un impacto importante a nivel social, sanitario y económico. Además, si tenemos en cuenta que ya no solo estamos hablando de las personas adultas, sino que la obesidad infantil está siguiendo el mismo camino, el panorama que vamos a tener dentro de unos años pinta gris. No quiero ser muy pesimista y decir negro, pero sí que estamos ante un reto importante que habrá que acometer desde muchas esferas, no solo la sanitaria.
La obesidad está reconocida por la OMS como una enfermedad crónica. ¿Diría que en España se sigue abordando muchas veces esta problemática sin tener en cuenta eso, que la obesidad es una enfermedad?
Esta es una pregunta superimportante. La OMS habla de la obesidad como enfermedad crónica desde 1948, pero yo creo que ese concepto no ha traspasado el papel, y no solo a nivel de la clase médica. La persona que tiene obesidad no acaba de tener tampoco esa conciencia. Y ese paso es importante. También es verdad que causa cierta contradicción hablar por un lado de la obesidad como una enfermedad mientras, por otra parte, muchos tratamientos, por ejemplo, no están financiados. Es un poco esquizofrénica la situación. Además, esta falta de conciencia también incrementa el estigma que rodea a las personas con obesidad: se les culpabiliza, se les dice que no tienen voluntad, que no ponen de su parte…
En relación a esta mirada culpabilizadora: muchas veces achacamos las cifras de obesidad a los hábitos de vida (sedentarismo, mala alimentación…). ¿Es una visión demasiado reduccionista?
Bueno, es la visión que yo creo que es más fácil de transmitir, pero debajo de estas cifras hay muchas más cosas. La genética, de la que no hablamos mucho, porque tampoco tenemos de momento cómo modificarla, parece que tiene mucha culpa. Hay muchísimos genes que están regulando el apetito, el metabolismo energético, la apetencia a unos alimentos sí y a otros no… Y esta parte genética, cuando no hay acceso a los alimentos, pues tiene una influencia menor, pero cuando sí que la hay, como sucede ahora, empieza a manifestarse de formas muy diferentes.
Un estudio reciente, publicado en la revista científica ‘Nature’ Metabolism, concluía que apenas cinco días comiendo comida ultraprocesada son suficientes para provocar cambios en el cerebro que predisponen a la obesidad.
Esto es muy interesante, porque refuerza la importancia del eje intestino-cerebro. Parece que están desconectados, uno abajo y otro arriba, pero mantienen una conexión muy estrecha. A nivel intestinal se producen muchísimas hormonas, y esas hormonas tienen acciones locales, pero también tienen acciones sistémicas, que ocurren muy lejos de donde se producen inicialmente. Si se liberan hormonas a nivel del duodeno, actúan también a nivel del hipotálamo. De hecho, muchos de los nuevos fármacos para la obesidad, los agonistas de la hormona GLP-1 y demás, han surgido después de las investigaciones que han demostrado esa conexión intestino-cerebro.

DR. JAVIER ESCALADA
Director del Departamento de Endocrinología y Nutrición
Hasta antes de la revolución desatada por fármacos como Ozempic, Wegovy o Mounjaro, el tratamiento más efectivo para perder peso de forma rápida y con mejores resultados era la cirugía.
La cirugía bariátrica sigue siendo el tratamiento más eficaz en cuanto a pérdida de peso para personas con un índice de masa corporal (IMC) por encima de 40 o de 35 con comorbilidades. Consigue pérdidas de peso por encima del 30% y tiene un impacto muy importante sobre la salud: revierte la diabetes, disminuye la morbilidad cardiovascular, mejora la apnea del sueño… Además, hoy en día hay técnicas como la laparoscopia, que permiten intervenciones mucho menos invasivas y con muchas menos complicaciones.
Ustedes han presentado recientemente un estudio que destaca la importancia del seguimiento tras la intervención quirúrgica.
Esa es otra de las claves. Cualquier cosa que utilicemos para tratar la obesidad necesita un seguimiento. Esto no es pongo un fármaco y me olvido u opero a alguien y me olvido. Al final el tratamiento se pone para que la persona pueda tener más fácil la pérdida de peso, pero la clave está en el cambio del estilo de vida. Y eso requiere un trabajo a largo plazo con el paciente, que es el que permite que la cirugía en este caso sea mucho más efectiva. Concretamente, según nuestro estudio, las personas que al menos durante el primer año tras la operación acudían a todas las revisiones presenciales que se les indicaban, mantenían en un 70% la pérdida de peso inicial. Entre los que abandonaban el seguimiento, es porcentaje apenas superaba el 30%.
Hablemos de Wegovy o Mounjaro. ¿Podemos decir que estos fármacos han llegado para revolucionar el abordaje de la obesidad?
Desde luego. Con una inyección subcutánea semanal que es sencillísima de poner y sin sufrir están consiguiendo pérdidas de peso de un 22%, que se acercan a las de la cirugía. Y vuelvo otra vez al tema de la salud, porque hay ya muchos artículos científicos publicados que demuestran que estos fármacos también disminuyen los eventos cardiovasculares, las apneas del sueño, la enfermedad renal crónica, mejoran el hígado graso… Cuando ya hay patología añadida a la obesidad es donde estos fármacos todavía demuestran mucho más su beneficio.
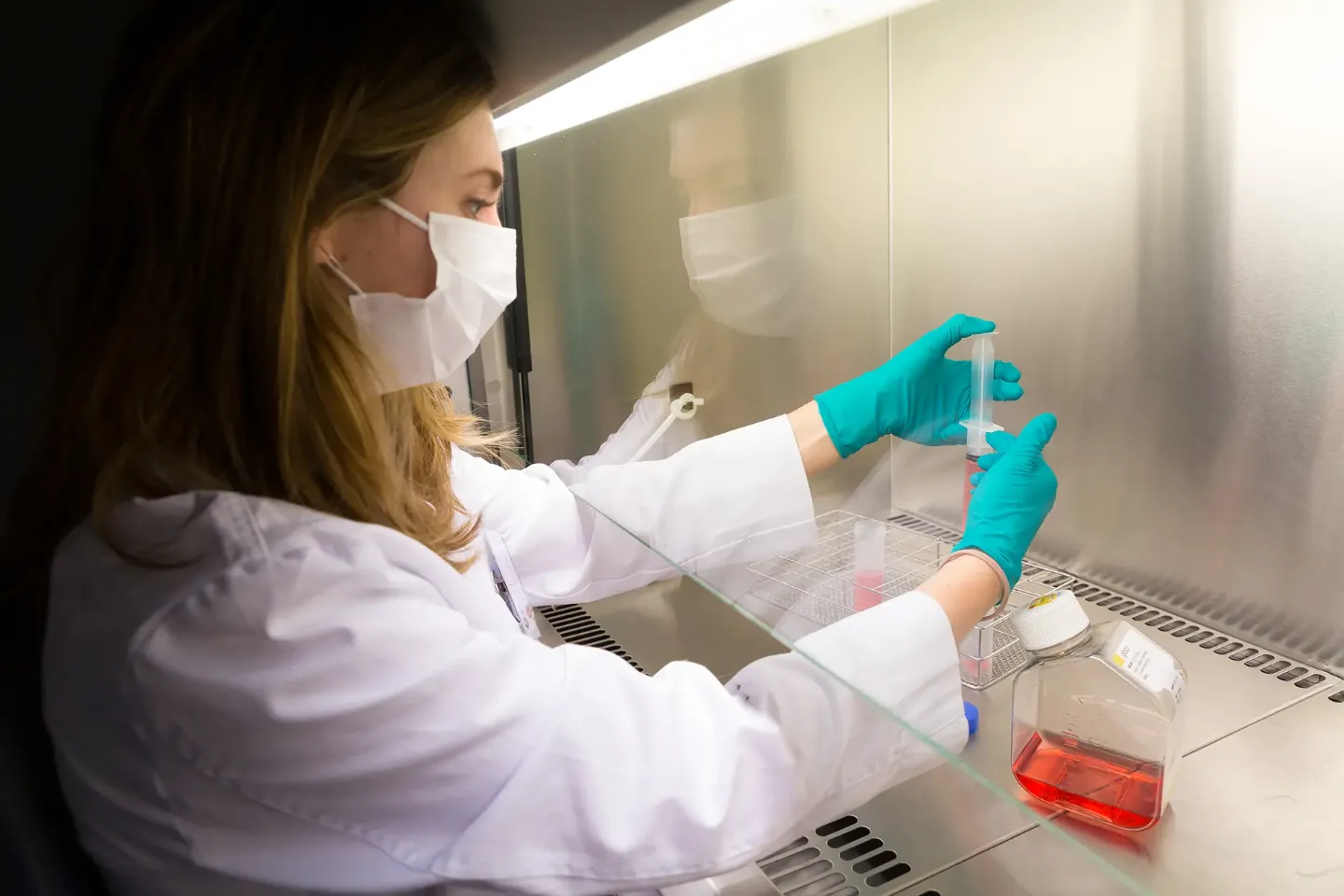
El Área de Obesidad de la Clínica cuenta con el Laboratorio de Investigación Metabólica.
Y todo eso sin apenas efectos secundarios.
Lo primero que nos suelen preguntar las personas que viven con obesidad cuando les hablamos de estos fármacos es por sus efectos secundarios. Al enlentecer un poco el vaciamiento del estómago, pueden producir náuseas y vómitos. Pero si haces una buena escalada y vas subiendo la dosis poco a poco, la tolerancia es muy buena.
Se habla de que ya hay otros 100 potenciales fármacos en fase de investigación. ¿Qué expectativas tienen puestas en ellos los profesionales médicos que se dedican a este campo?
Lo mejor de todo es que cada fármaco que va saliendo mejora al anterior. Hoy ya se están combinando moléculas. Es decir, ya no es el GLP-1 (Wegovi) solo, sino GLP-1 más tirzepatida (Mounjaro). Y ya están bastante avanzados los estudios con un triagonista (GLP-1, tirzepatida y glucagón), que superaría también los resultados de los fármacos que existen hoy en día. Además, también se están desarrollando formas orales, para aquellas personas a las que la inyección no les acaba de convencer. El futuro que nos espera es más que interesante.
Entiendo que ahora algunas de las mayores limitaciones para su uso es que fármacos como Ozempic no tienen siquiera indicación para obesidad; y Wegovi y Mounjaro no están cubiertos por la seguridad social, por lo que son caros. ¿Corremos el riesgo de generar diferencias en la atención a los pacientes en función de sus posibilidades económicas?
Las dosis altas tanto de Wegovi como de Mounjaro tienen un coste que se sitúa por encima de los 300 euros al mes. Y eso que estamos hablando de que en España y en Europa en general los precios no tienen nada que ver con los de Estados Unidos, donde se van por encima de los 1.000 euros mensuales. Esto no hay quien lo aguante, claro, así que estos fármacos apenas llegan a un pequeño porcentaje de población. Y es un problema, porque esto genera inequidad. A veces es desesperante, pero desgraciadamente no es algo que esté en nuestras manos.

Una pregunta que imagino que se harán muchas personas. ¿Estos fármacos son para uso crónico o el objetivo debería ser, una vez perdido el peso, mantenerlo con un buen estilo de vida?
La segunda pregunta que nos hacen todos los pacientes a los que recomendamos estos fármacos es: “¿Para cuánto tiempo?”. Porque claro, el precio es el que es. Pero si estamos hablando de una enfermedad crónica, deberíamos estar hablando de un tratamiento crónico. A una persona con hipertensión, por ejemplo, no le quitas el antihipertensivo cuando se normaliza, porque sabes que, si se lo quitas, la tensión volverá a subir. Pues con la obesidad, con algún matiz, la conclusión es la misma. Yo, en todo caso, lo mantendría por lo menos durante un año. ¿Por qué? Pues porque durante ese tiempo yo voy a intentar que esa persona cambie su estilo de vida, que haga cosas distintas. Si lo conseguimos, eso permitiría reducir la intensidad del tratamiento.
¿Hay riesgo de efecto rebote?
Los estudios con estos fármacos han demostrado que si suspendes el tratamiento de golpe se produce una recuperación del peso perdido. No total, que eso también es llamativo, pero sí de alrededor del 70%. Así que estamos viendo cómo hacer una desescalada lenta. Hay quien propone también alargar el periodo de tiempo entre una dosis y otra, en lugar de que sea semanal, que sea cada 10 o 14 días, pero todo eso aún está por ver porque llevamos poco tiempo usando estos fármacos.
En los casos de obesidad que no se pueden atribuir al estilo de vida y sí a la genética, ¿funcionan también estos fármacos?
La respuesta es un sí a medias. Hay estudios con pacientes que sufren algunos síndromes genéticos, como el Prader-Willi, que han demostrado que estos fármacos sí son eficaces. Pero cuando hablamos de formas de obesidad en las que se ha identificado el gen que falla, estos tratamientos no son tan eficaces, porque en estos casos más específicos se necesitan fármacos muy concretos.