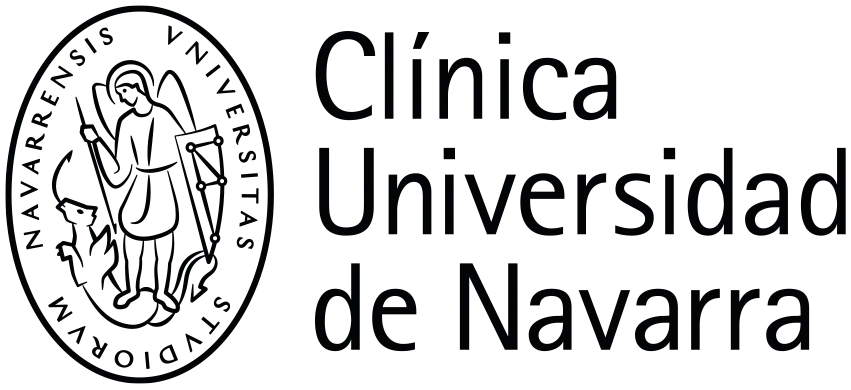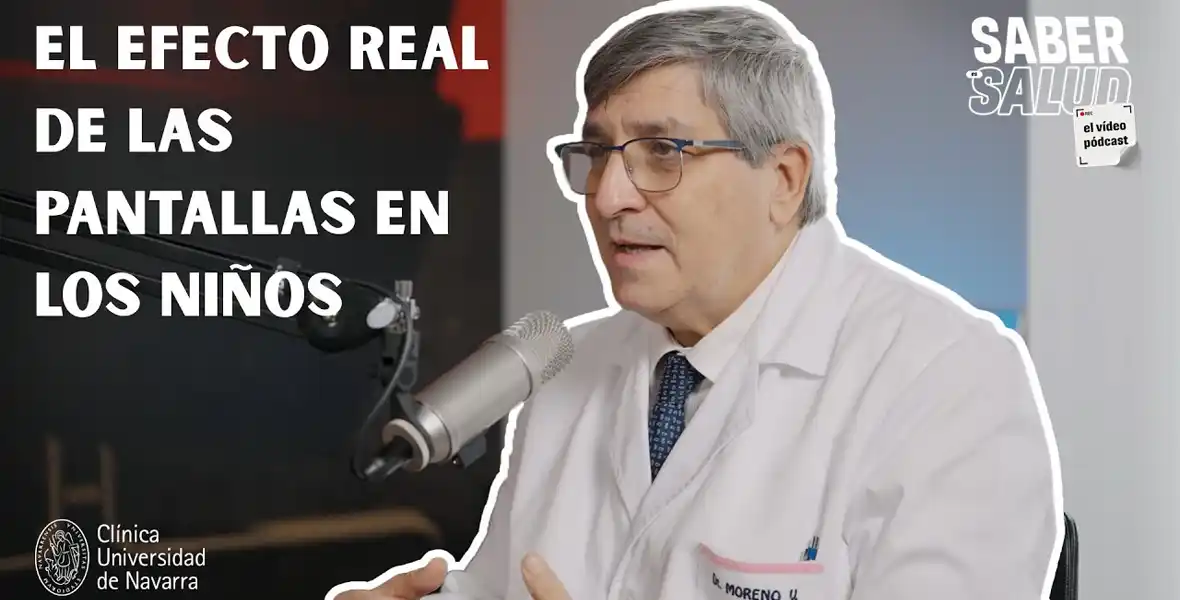Padres, ¿perfectos o presentes?
Entre teorías, consejos y advertencias sobre cómo criar a los hijos, ¿quién no se ha sentido perdido alguna vez? Tres psiquiatras infantiles de la Clínica Universidad de Navarra analizan los estilos educativos actuales y reflexionan sobre los límites, la sobreprotección y la presión autoimpuesta de acertar en cada paso

Texto: Laura Lasa
Ilustrador: Pablo Uría
2 de octubre de 2025
La crianza hoy viene con manual. O con varios. Libros, redes sociales, podcasts y conversaciones de parque nos dicen cómo hacerlo todo: criar con apego, pero sin sobreproteger; poner límites, pero sin autoritarismo; validar emociones, pero sin perder autoridad. En medio de esta cultura de la “parentalidad consciente”, mantener el equilibrio puede resultar más difícil de lo que parece.
Cuatro estilos, cuatro caminos
La forma en que criamos a un hijo deja una huella profunda que dura toda la vida, pero lo cierto es que muchas veces encontrar el punto medio entre cariño y autoridad no siempre es sencillo.
Algunos padres optan por la disciplina rígida, buscando obediencia inmediata. Es el llamado estilo autoritario que, bajo una aparente eficacia, puede generar inseguridades en los niños y dificultades para conectar afectivamente. En el extremo opuesto, la crianza permisiva o sobreprotectora intenta evitarles cualquier malestar. Pero, cuando todo se les resuelve desde fuera, muchos niños no desarrollan tolerancia a la frustración ni la confianza necesaria para tomar decisiones por sí mismos.
No es solo una percepción común: un estudio en España publicado en Anales de Psicología, concluyó que los adolescentes que perciben a sus padres como demasiado autoritarios o excesivamente permisivos presentan menor autoestima y mayores niveles de ansiedad, tristeza y aislamiento social.
El estilo más perjudicial, según los expertos, es el negligente, definido por la falta de límites y afecto. Esta ausencia de guía y contención deja a los niños sin una base emocional segura, complicando seriamente su desarrollo social y cognitivo.
Frente a los extremos, los especialistas coinciden en señalar una vía más sensata y saludable: la crianza asertiva. Es decir, firmeza en el establecimiento de límites claros acompañada de calidez y empatía. Un método que fomenta la autonomía, fortalece el bienestar emocional y construye un entorno sano para crecer.
¿Crianza perfecta? No existe (y menos mal)
La teoría orienta, sí, pero la crianza real se construye en el día a día, en medio del cansancio, las dudas y las emociones. Es un pulso constante entre lo que creemos saber y lo que la vida —y los propios hijos— invitan a replantear.
El entorno en el que crecieron los padres, por ejemplo, pesa más de lo que parece. “A veces repiten lo conocido o intentan hacer lo contrario sin las herramientas adecuadas. Además, la confianza que sienten en su rol es clave para poner límites claros; sin ella, surgen dudas, culpa y sobreprotección”, explica la Dra. Sara Antón, psiquiatra infantil de la Clínica.
Pero la dinámica familiar no se mueve solo desde los adultos. El comportamiento infantil también empuja, desafía, descoloca. Y si los cuidadores no están alineados —uno más flexible, otro más estricto, o incluso en conflicto—, la confusión se instala en casa.
Es una coreografía compleja que se baila todos los días. Y, aun así, no hay estilo de crianza perfecto que garantice una infancia libre de tropiezos. “Incluso los padres más comprometidos pueden, en un momento dado, tomar decisiones más rígidas. O al revés: bajar la guardia porque están desbordados y no llegan a todo. Y eso no va a determinar por sí solo que el niño vaya a desarrollar un trastorno”, explica Antón.
Lo que realmente importa, dice, es la tendencia general, no el error puntual. “Si nos esforzamos por avanzar hacia un estilo más asertivo, estaremos construyendo una base sólida para crecer”.
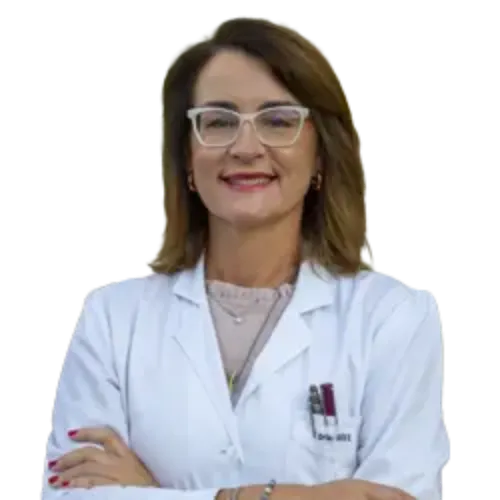
AZUCENA DÍEZ
Directora de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica

Límites: ni castigo, ni chantaje. Claridad
Los modelos de crianza actuales pueden quedarse cortos a la hora de explicar la complejidad —y el vértigo— de ser padres hoy. Pero hay algo en lo que coinciden todos los especialistas: los límites siguen siendo un pilar insustituible. “No se trata de ser perfectos, sino de ser coherentes. Los errores son inevitables; lo importante es cómo se gestionan”, resume la psiquiatra.
En la búsqueda de hacerlo mejor que generaciones anteriores, es fácil caer en la trampa del “niño feliz 24/7”: ese ideal inalcanzable de un hijo que nunca llora, se frustra ni se enfada. Un espejismo que, lejos de aliviar, vuelve la crianza agotadora para toda la familia.
Muchos padres luchan con los enfados de sus hijos, pero esa tensión es natural y necesaria. “Un portazo ocasional es normal y muestra que el límite ha sido comprendido”, explica la Dra. Azucena Díez, directora de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra.
Los límites no son castigos ni imposiciones, sino una forma de cuidado. Una manera de sostener, no de controlar. “Los niños entienden lo que les decimos, aunque no les guste. Y es normal que no les guste de primeras. Lo esencial es que aprendan a tolerar la frustración sin que el mundo se desmorone”, añade.
Padres distintos, pero con rumbo común
Una de las grandes dificultades en la crianza es la incoherencia: pasar de la firmeza al “todo vale” en pocos días, por cansancio, culpa o desconcierto. “Es común empezar la semana con reglas claras y acabar cediendo en todo” —explica Díez—. “Hoy el niño se acuesta a las nueve, mañana a las diez, y luego ya nadie recuerda la norma. O se castiga una conducta que el día anterior se dejó pasar por alto. Y eso genera muchísima confusión”.
Sin un criterio estable, el niño no sabe qué esperar y prueba los límites. Así, estos pierden fuerza y la comunicación se deteriora. Aunque parezcan distraídos, los niños observan quién cede, quién impone y quién suaviza. No manipulan, sino que intentan entender su entorno y conseguir con sus medios, todavía inmaduros, lo que quieren. “Si papá dice una cosa y mamá otra, el conflicto es inevitable”, resume Antón.

SARA ANTÓN
Psiquiatra infantil de la Clínica
Frente a esto, las especialistas aconsejan un enfoque menos impulsivo y más colaborativo: tomarse tiempo para decidir. “Decir ‘lo voy a hablar con papá y te decimos’ o ‘mamá y yo tenemos que pensarlo’” —dice la psiquiatra Pilar De Castro—. “Educar también es enseñar que las respuestas no son automáticas, que se consensúan”.
Este consenso requiere que los padres conversen regularmente, revisen cómo está cada hijo, las dificultades y los objetivos. Poner límites en familia no significa anular la individualidad, sino construir un marco común. “Uno puede ser más firme y marcar el objetivo, el otro, acompañar emocionalmente en los pasos para alcanzarlo; pero el mensaje debe ser compartido. Los padres son entrenadores de vida para sus hijos”, afirma la Dra. De Castro.
Sin embargo, entre turnos y agendas apretadas, el tiempo para la pareja se reduce. “Ahora se habla mucho de que hay que dedicar tiempo a los hijos, pero los padres también deben cuidarse entre ellos”, añade Antón. “Si la relación de pareja no está bien, ni cada uno consigo mismo, es imposible funcionar como un equipo”.
Frustración, expectativas y realismo
En la crianza, la frustración es una constante. “Nos quejamos de que los hijos no la manejan, pero los adultos tampoco” —dice—. “A menudo reaccionamos con gritos o castigos impulsivos que funcionan más como válvulas de escape que como herramientas educativas. Y cuando la emoción pasa, llega la culpa, se anulan castigos, se retiran advertencias… Y vuelta a empezar. Sin aprendizaje, sin cambio, sin brújula”.
La clave no es la perfección, sino la coherencia, y para lograrla hace falta realismo. “Ningún niño ni padre es perfecto” —recuerda la Dra. Díez—. “Educar con consciencia implica soltar el ideal, aceptar que tu hijo tal vez no es como imaginaste. Que no encaja en el molde que habías dibujado. Y ahí también hay que hacer un trabajo personal. Cada niño es distinto: algunos necesitan firmeza, otros, más consuelo. Nuestra tarea es observar, escuchar y ajustar”.
Lo resume con ironía una lectura que suele recomendar en consulta: Mi hijo me cae mal. “El título es provocador, claro. Pero el fondo es valiosísimo: habla de la distancia entre el hijo que esperabas y el que tienes. Y de cómo dejar de educar para cumplir una fantasía y empezar a criar desde la realidad”.

PILAR DE CASTRO
Psiquiatra de la Clínica
¿Y los abuelos?
Los abuelos son una figura clave en muchas familias: ofrecen amor incondicional, tiempo y ese cariño tranquilo que surge sin prisas. Aunque pasar tiempo con los nietos es muy valioso, su función no es reemplazar a los padres en la crianza. Y cuando por agendas complicadas u otras razones asumen temporalmente ese rol, pueden surgir roces por temas como horarios, siestas o meriendas. Para manejar esas diferencias y evitar conflictos, las expertas aconsejan soltar un poco el control sin perder el rumbo. “En casa del abuelo se permiten unas cosas; en la del amigo, otras. Lo importante es que, en su propio hogar, el niño tenga una referencia clara. Lo demás es parte de la diversidad del mundo real”.
Otra forma de conflicto surge cuando los abuelos opinan sobre la crianza sin estar a cargo, lo que puede generar tensiones y que un miembro de la pareja se alinee más con sus padres que con su compañero. La clave está, una vez más, en la comunicación. “Los padres tienen que hablar entre ellos, acordar qué quieren, cómo hacerlo y dónde ceder o exigir. Y también poner límites hacia afuera. Proteger el proyecto común es parte de la crianza” —explica De Castro—. “Los abuelos acompañan, escuchan, dan y reciben cariño, pero los que educan con límites, ternura y presencia diaria son los padres”.
No se trata de hacerlo perfecto
Una de las trampas de la crianza actual es creer que existe una forma ideal, casi perfecta, de educar y que cualquier error será irreversible. Pero no es así. La crianza no es una ciencia exacta. Cambia con cada hijo, etapa y contexto. “Y los padres también están en sus propios procesos”, apunta Díez. Más que modelos rígidos o recetas virales, se necesita sentido común, escucha, límites razonables y una buena dosis de autocompasión. “Educar no es hacerlo todo bien todo el tiempo. Es estar ahí. Es poder rectificar cuando nos equivocamos en las formas, sin renunciar al fondo. Es aceptar que somos humanos, con todo lo que eso implica: limitados, contradictorios, a veces cansados… Y que, aunque no sea perfecto, es suficiente”, concluye la Dra. Antón.